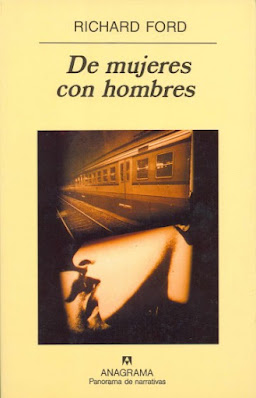Mientras llega Be mine, la última novela de Richard Ford, me apetecía entretener la espera con alguno de sus libros. Iba ojeando tomos de la sección Ford y al abrir De mujeres con hombres, cuya traducción es del 99, encontré, en la página 63, subrayado el siguiente fragmento:
Las cosas, sin más, empiezan a ir mal, a desmoronarse… La vida toma una vía hacia la ruina, hacia el acabar en la calle y desaparecer de escena totalmente, y uno, pese a todos sus esfuerzos, a sus mejores esperanzas de que todo pueda enderezarse, no puede sino mantenerse a un lado, impotente, y mirar lo que le está sucediendo.
Es un buen modo de explicar la sensación que tengo últimamente, pero también la razón por la que me gusta tanto Richard Ford. En una entrevista, hace mucho tiempo (no sé, quizá por la época de Incendios, otro libro que me gustaría releer), Ford contaba que su esposa, después de leer un libro suyo, entre abatida y desconcertada, le preguntó si realmente pensaba que la vida era así de triste. No recuerdo la contestación, pero bien pudiera haber sido el párrafo que me ha llevado ahora a leer De mujeres con hombres, una colección de tres nouvelles sobre las difíciles, por no decir imposibles relaciones entres hombres y mujeres cuando cualquiera de los dos se empeña en mirarlas fríamente.
El mujeriego habla de un tipo que viaja a París con la intención de echar una cana al aire. Ha dejado a su mujer en Estados Unidos y se ilusiona con una francesa separada y madre de un hijo con quien quiere hacerlo todo bien para tener una aventura en toda regla. La francesa es un poco escurridiza, y el hombre se presta incluso a hacer de canguro con el niño mientras ella resuelve unos asuntos. De las tres historias, quizá sea la más previsible, al menos en su planteamiento: al hombre solo se le ocurre, por su cuenta y riesgo, sacar al niño a pasear al parque… Pero lo importante no es eso. Lo importante es, en medio de un realismo de escenas y objetos elocuentes, descritos con tanta puntillosidad como delicadeza, la imagen que el narrador da de sí mismo, su demorada filosofía de la inseguridad, de lo cándidos que somos cada vez que nos atrevemos a algo, a veces a pensarlo siquiera. Ford tenía cuando escribió este libro cincuenta y tres años, buena edad para desear y al mismo tiempo avergonzarse del deseo, para soñar y a la vez refugiarse en el abandono, ese out of order que ya no hará sino crecer.
En Celos, para mi gusto la mejor de las tres historias, en parte también porque sucede en la desolada Montana, Ford nos cuenta el viaje que un joven de diecisiete años hace con su tía treintañera y borrachina para pasar unos días con la madre del muchacho. El chico vive en mitad de la nada con su padre, adiestrando palomas y pasando las tardes de los sábados entre rudos borrachos de camisas de cuadros. La tía, un estupendo personaje, bebe y viaja y suspira, y en un bareto de carretera se encuentra con un indio que no es quien parece ser. En el momento en el que cualquier guionista empezaría la traca de tiroteos y persecuciones, Ford resuelve la trama con la misma elegancia con que hasta entonces ha trazado los personajes, el ambiente, los lugares, esa capacidad de detenerse en los detalles significativos, de hacer de lo insulso algo potente y real. Viajamos por una país helado, de gente que sale adelante como puede, que no deja de cambiar, de separarse, de juntarse, de coger trabajos y dejarlos…, y de no moverse nunca de una misma desalentadora posición. Espléndido relato, y sin necesidad de moralinas de ninguna clase, por supuesto, pero cargado con esa materia de lo real que Ford maneja como nadie.
En el último relato, Occidentales, volvemos a París, donde un joven escritor acude con su pareja, los dos restos de sendos naufragios sentimentales, con más ilusión por estar en París que por quererse. El hombre, de hecho, piensa en su traductora al francés, incluso en una antigua novia que tuvo en América y que ha rehecho su vida con alegría, y ve con cierta distancia unos moratones de su pareja que pueden ser cualquier cosa del pasado, cualquier mancha de la vida, golpes, efectos secundarios, marcas de épocas que no han ido bien, que en algún momento descarrilaron y no está claro por qué. En el caso de esta mujer, pasó por un cáncer, y es posible que las marcas vengan de ahí. El hombre se pasa el relato pensando en algo que no es lo que se supone que les ha llevado hasta allí, y sin darse cuenta de que la mujer está haciendo exactamente lo mismo. Mientras él busca soluciones pobres aunque posibles (que le traduzcan su primer libro, reunirse con su antigua novia), la mujer está tramando un digno final para su propio viaje, sin complicarle a nadie la vida, ni siquiera por desesperación, quizá tan solo por hacer algo mientras lo normal es ver pasar a tu lado la tristeza.
Qué bueno es Ford cuando habla de las enfermedades, de las incapacidades, de los sueños inútiles, de la poca virtud. Creo que fue el jueves pasado cuando se publicó en inglés Be mine, su última novela, última también de la serie de Frank Bascombe, en la que, por lo que ha trascendido, el argumento es que un hijo de Frank padece de cáncer. Cuando leí Acción de gracias se me quedaron pegadas al corazón las páginas dedicadas a la enfermedad. Ahora, por paradójico y literalmente morboso que resulte, me atrae la idea de que le haya dedicado al tema una novela entera, que sea la última y que él mismo se sienta en retirada. De todo eso, y tratándose de Ford, solo puede esperarse algo verdaderamente excepcional. Y si, encima, también la traduce Jesús Zulaika, pues miel sobre hojuelas.
Richard Ford, De mujeres con hombres, trad. Jesús Zulaika, Anagrama, 1999, 245 p.