A pesar de lo que podía imaginarme, la lectura de La montaña mágica no se ha parecido a un ascenso a las inmaculadas cumbres de Davos sino a un sosegado pero impetuoso descenso por las aguas de un gran río como el Rin. La novela baja merced a ese impresionante ritmo sostenido, con tiempo para detenerse en los paisajes que se asoman a la orilla y saludar a los paseantes de la ribera y a las barcazas que vas adelantando a lo largo de la travesía, ahora un grupo de enfermos adinerados, luego un carguero lleno de informes médicos, más allá un contenedor de especulaciones filosóficas, o una fiesta de Carnaval, o una excursión goethiana por la tormenta de nieve. El viaje es completo en el sentido de que Mann no parece dejarse pito por tocar ni por tocarlo en toda su extensión, sin ahorrarle más a la botánica que a la teología, a la música que al espiritismo, a la tuberculosis que al amor, todo en su misma, ancha, inconteniblemente briosa misma medida, lo que da, en conjunto, sobre todo en la última parte, una sensación de remanso final, de delta pantanoso, sobre todo cuando pasa el tiempo y no vemos que el protagonista, Hans Castorp, termine de despabilar.
Pero están enfermos. Al sanatorio se acude para curarse, o por lo menos para que la vida no aumente la infección. Vemos en Joachim, el primo militar que debe guardar reposo por obligación, todo el miedo y la conciencia de la enfermedad que no encontramos en Hans, cuyos pequeños esputos de sangre no atormentan ni intimidan, y para quien saltarse las normas terapéuticas es consecuencia del poco caso que, quizá con razón, le hace a su tambaleante salud. No encontramos en Hans esa conciencia de enfermedad que sin embargo sí se manifiesta en sus constantes alusiones al tiempo, a la disolución del tiempo en los días iguales, por más que los habitantes del sanatorio se empeñen en reproducir una intensa vida de hotel. Las estaciones se confunden y los ritos vuelven a sí mismos hasta que los meses se instalan como vaga unidad de tiempo, y lo que en Hans iban a ser tres semanas de visita se convierte en siete años de sesteo, de no querer salir de allí.
Si por un lado uno echa de menos ese, digamos, componente trágico, esa conciencia de enfermedad, de acabamiento, de lucha real con el tiempo —y eso a pesar de las abundantes y lúcidas reflexiones sobre la presencia de la muerte, y también sobre su olvido, sobre su impertinencia casi—, por otro sí queda muy bien retratado el dulce hundimiento en la parálisis vital, y la imagen del sanatorio/balneario cuadra con un reloj detenido, el mundo embotellado que, a pesar de reunir y discutir sus avances y conocimientos, no quiere saber nada de la pendiente por la que se va deslizando hacia el abismo. La ingenuidad de Hans, que casi en ningún momento se para a contemplar su estado, y al que ni los brillantes argumentos de Settembrini ni las evidencias médicas de Beherens le sirven para bajar el diapasón de su entusiasmo, se puede tomar por trágica en el sentido de que no es un héroe consciente, sino alguien por encima del que el lector se sitúa para compadecerlo por su juvenil ausencia de catastrofismo. Los pacientes van cayendo con puntualidad germánica, fieles a su cita con la tisis, pero unos hacen ruidos de broma con su neumotórax y otros se lo toman con una exageración operística, como el suntuoso Peeperkorn, extravagante personaje que uno cree que cuenta con más espacio del que se merece.
Porque esa es, en fin, la única pega que uno le pone a esta novela, que el autor la devora, que se impone con sus reglas, sus planes y sus parámetros; que, cuando el río llega al estuario y se mezcla con las aguas saladas y revueltas del mar, él sigue con su estricto plan de ingeniería narrativa, sin ahorrar una palabra a ninguno de los temas que, a poco de llegar, cuando ya se atisba el horizonte azul, sigue agotando con la misma persistencia que cuando la novela navegaba por su curso medio, o en esa primera y extraordinaria primera mitad, de un impulso arrollador, en parte, supongo, favorecido por una traducción tan fluida como la de Isabel García Adánez.
Aun así, lo que son las cosas, aun rezongando un poco cada vez que, bien avanzado el relato, Mann vuelve a engolfarse con los bizantinismos de Settembrini y Naphta en vez de centrarse, por ejemplo, en el sufrimiento del joven Joachim, es decir en la expresión de su conciencia , en la experiencia de morir, la novela no ha dejado de absorberme hasta el final, y una vez terminada no siento deseos de desensebar con un relato más ligero sino, curiosamente, de leerme un tomo de filosofía medieval, quizá porque hay elementos que se bastan a sí mismos fuera de cualquier relato, y dentro, por mucho que se tire de ellos, siempre saben a poco.
Thomas Mann, La montaña mágica, trad. Isabel García Adánez, Penguin, 2024, 1047 p.
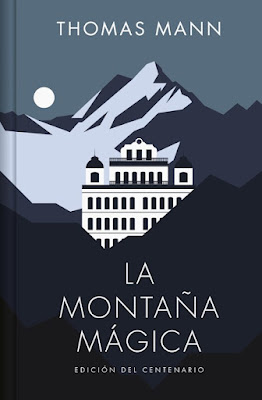
No hay comentarios:
Publicar un comentario