El paseo machadiano por la ciudad de Soria me llevó a viejas lecturas en forma de círculo que se cierra. Volví a leer Campos de Castilla en la benemérita edición de José Luis Cano para Cátedra, del año 76, y ya era entonces la tercera. Junto a Las inquietudes de Shanti Andía, quizá sea el otro de los libros de lectura obligatoria de mi hermana, que yo miraba luego en casa como quien encuentra una extraña flor que sin embargo le resulta familiar. Es, en todo caso, la edición que luego siempre usé para dar clase. El comentario del Retrato era imprescindible: más que un poema, es un tratado de ética y poética. Con él, bien ilustrado, ya casi era suficiente, pero yo tenía mis querencias: los alejandrinos virgilianos, o hexámetros machadianos, da igual, porque son ellos los dos poetas que me han enseñado a dignificar la hermosura de lo gris, el valor de lo pequeño. Son ellos los que me han adiestrado en captar la emoción sin metáforas gratuitas ni juegos malabares, el estremecimiento de la claridad. Habré leído mil veces El hospicio, al que incluso le hice una ecografía, y he disfrutado más de los nueve poemas de Campos de Soria que de aquellos otros quizá más célebres por su contenido histórico crítico, del mismo modo que me han llegado más los pasajes geórgicos de Alvargonzález que los específicamente dramáticos. Y así ahora, al margen de los poemas del tren, que viajan por toda su obra, me quedo con el Machado de Soria, antes que con el de Baeza, que es un Machado diestro que juega con los poemas igual que Unamuno jugaba con las pajaritas de papel, y en el que la emoción se tiñe un poco de la tarde muerta. Lo que en Soledades era el tedium vitae, en algunos poemas de Baeza suena a cotidiano aburrimiento.
No se trata de ponerle peros a la poesía de don Antonio, pero ese camino sentencioso que inició en los Proverbios y cantares no es, desde luego, lo que más disfruto, y menos aún ahora que de Unamuno, por ejemplo, ya solo leo sus libros de viajes. Y algo parecido me sucede con el Juan de Mairena, cuyo primer volumen (en edición de Antonio Fernández Ferrer) acabo de terminar. Ya comentamos que Julián Marías le negaba a Machado la condición de filósofo, por más que en estas prosas lo intentase con sus juegos sofísticos y palabreros o con su sesuda lectura de Kant, de la que, como buen poeta que es, solo queda el vuelo de la paloma en su paradoja, la única vez, parece ser, que el filósofo cuadriculado se permitió una comparación mundana.
Esa paloma (la que piensa que volaría más rápido y más alto si lo hiciera en el vacío y no en el aire resistente) es también la mejor enseñanza del Juan de Mairena. Recuerdo que al principio usaba este libro para las frases célebres y las curiosas paradojas, las aporías divertidas y las ambigüedades chocantes. Es, en ese sentido, un libro de profesor, es decir, de aquel que intenta despertar la curiosidad de sus alumnos a base de memorabilia. Pero ahora que ya se han terminado las clases sobre Antonio Machado mi lectura es otra, porque Juan de Mairena invita a preguntarse no qué materiales se pueden usar en clase sino, más profundamente, en qué consiste ser profesor, qué le tenemos que enseñar a los zagales con un libro de poemas en la mano. Por más que los odiosos power point se empeñen en desautorizar la palabra, ahora que el cuerpo «se va poniendo en ridículo» uno piensa que en el fondo se ha pasado la vida respetando a los sabios, pero sin concerles «mayor importancia que al hombre ingenuo, capaz de plantearse espontáneamente los problemas más esenciales». Les hemos enseñado que es un error tomarse a uno mismo demasiado en serio, pero también que «el hombre masa no existe para nosotros». Hemos intentado «enseñarle a repensar lo pensado, a desaber lo sabido y a dudar de su propia duda, que es el único modo de empezar a creer en algo».
Y sí, compartimos con don Antonio la simpatía por Lope (el primero que se ocupó en España de dignificar al campesino) antes que por Calderón, y no nos da vergüenza pensar —y decir— que «Séneca era un retórico de mala sombra (…), un pelmazo que no pasó de mediano moralista y trágico de segunda mano». Y defendemos la pureza, sí, «pero no demasiada, porque somos esencialmente impuros», y al tiempo que hemos trabajado para que cada cual se amase a sí mismo, hemos procurado que eso no fuera una justificación del narcisismo ni la egolatría: «Nunca estéis satisfechos de vuestro hombre ni de vuestra obra».
Ahora que vivo en «la poca prisa del campo» y piso la dudosa luz del día, casi me consuela lo poco amigo que he sido nunca de los programas, porque en el fondo las clases de lengua eran clases de retórica, y «en una clase de Retórica hablamos de todo menos de aquello que suele entenderse por Retórica». Hemos enseñado, sobre todo, a comprender, para lo que siempre ha hecho falta una porción de escepticismo; a cambiar sin moverse y a moverse sin cambiar, a cuestionar los tópicos y al mismo tiempo entender la fuerza que los ha hecho tópicos; a desconfiar del onirismo y de los juegos de palabras («vuestra misión es ver e imaginar despiertos, no pidáis al sueño sino reposo»); a no confundir la masa con el pueblo, los ciegos fanáticos con la sensibilidad de los artesanos, «que saben su oficio y para quienes el hacer bien las cosas es, como para el artista, mucho más importante que hacerlas».
¿Qué tendría todo esto que ver con el sintagma nominal? No lo sé, pero más allá de los exámenes, si algo de lluvia cayó de mis palabras en la tierra fértil, esa era la semilla en la que yo pensaba. Hoy pocos leen el Juan de Mairena, y menos aún entenderían posiciones muy de la época, no digo cuáles porque alguna serviría para incluirlo en el índice maldito. Juan de Mairena enseñaba retórica (o sea, a hablar y a pensar) en sus ratos libres, porque él era profesor de gimnasia. Se le pasó al editor, en su, por lo demás, excelente trabajo, que las asignaturas de gimnasia y de francés (la que impartía Machado) eran entonces un poco de relleno, y las únicas que no necesitaban de una titulación universitaria. Aun así, brama don Antonio contra la sagrada educación física, en palabras que nos recuerdan a los «borriquitos con chándal» de Rafael Sánchez Ferlosio, otro gran machadiano.
En fin, don Antonio, se ha hecho lo que se ha podido. No sé si ha sido adrede lo de estar tan de acuerdo con usted. Quizá ocurrió que nos dimos cuenta de que los alumnos solo aprecian el trabajo y la honestidad del profesor. No se transmiten conocimientos sino pasión por conocer. La literatura no se traspasa, si acaso se contagia. Eso no sé si lo aprendimos de Juan de Mairena o de quienes nos escuchaban y hablaban con nosotros y consigo mismos.
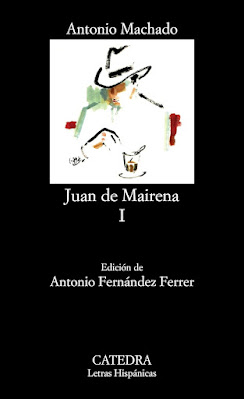

.jpg)

