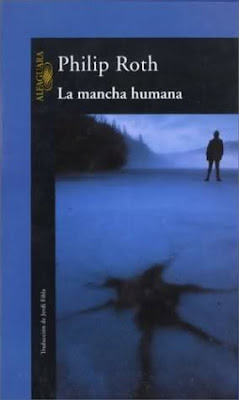Nos
estamos acostumbrando a una crítica que no es crítica sino mera opinión: esto
me gusta, esto me emociona, esto no me pone. El crítico es un espectador sin
más responsabilidad que la de decir algo cuando acaba la película, mientras se
pone la chaqueta. Si a eso sumamos el amiguismo, el enemiguismo y el mamoneo en
general, cada vez resulta menos fiable regirse por las críticas de quienes
cobran por opinar.
Habría
ido a ver El artista y la modelo
aunque las críticas no hubieran hablado de ella como algo deslumbrante (el dazzling achievement de toda la vida),
aunque no le hubieran dado el premio al mejor director en el Festival de San
Sebastián y aunque no la hubiera hecho Fernando Trueba, un director que a veces
me gusta. Habría ido porque el tema, uno de los más viejos de la historia, me
sigue interesando mucho. La primera novela que yo escribí (y que ahí se ha
quedado) era sobre el hecho de ser modelo, sobre cómo tendría que sentirse un
modelo profesional, alguien que es consciente de que su cuerpo tiene toda la
monstruosidad de la belleza, y sabe cultivarlo. Un pintor pintando sigue siendo
un reducido ámbito donde cabe casi todo, un género en sí mismo, ya sea como
drama jolibudiense, exagerado y tópico, como en El loco del pelo rojo, ya sea en el territorio hiperrealista del
documental, como en la maravillosa El sol
del membrillo, que volví a ver hace no mucho y sigue funcionando como el
primer día. El tema no está agotado ni lo estará porque tiene encarnadura de
mito, eso que hace que una historia se eleve por encima de su anécdota. Y, como
tanta gente se lo ha planteado, algunas soluciones narrativas que una vez
fueron felices acaban convertidas en tópico, que es la excrecencia que el tema
debe expulsar de ver en cuando para mantenerse fresco y vivo. Es decir, el tema
es inagotable, pero se presta al tópico.
No es un
tópico, por ejemplo, que un artista quiera esculpir su última gran obra y para
eso se encierre en su estudio con una modelo. Eso es un tema. Lo que sí es un
tópico, un topicazo que además contradice la estética de la película, es que,
después de muchos intentos fallidos, después de muchos bocetos insuficientes,
no sea el artista sino la modelo la que, por
casualidad, adopte una postura de
descanso que, oh la lá (sólo faltó decir eso), es la postura, aquello que el artista no ha sabido encontrar y que la
simple naturalidad de la modelo le ha brindado sin querer. Eso no es así.
Quiero decir que eso no sucede así, y que, si sucede, no deja de ser un fracaso
del artista. Me explico.
Al
principio de la película, cuando la modelo joven, hermosa, silvestre y
roussoniana empieza a trabajar para él, el artista le pide que adopte una serie
de posturas. La idea de la película es que ninguna de esas posturas sirve; que,
para llegar a la verdad, a la belleza, el artista no puede imponer una postura, sino estar atento al momento en que la postura
brota naturalmente del modelo. Creo que era Rodin el que se sentaba en una
silla y miraba durante horas a su modelo en movimiento, repentizando posturas,
no acudiendo a las posturas clásicas, al brazo levantado, a la cabeza ladeada,
etc. El pensador es un hombre que piensa, no una cabeza apoyada en un puño. En
la película, mientras el artista la está pintando en un lago, la modelo se
cansa, se da un chapuzón y pesca una madrilla, y el pintor se impacienta porque
le queda poco tiempo, uno de los ritornellos del guión, hasta que la modelo,
con temor de chiquilla, vuelve a su postura artificial. El artista de verdad le
habría dicho que siguiera pescando madrillas, la habría contemplado moverse a
sus anchas, ser enteramente natural, porque el trabajo del artista no es cazar
una de esas posturas, ese es el trabajo del fotógrafo. La misión del escultor
es resumir todos esos movimientos naturales en una postura que contenga esa
misma verdad.
A mí me
ha quedado la duda de si el que no ha llegado a esa conclusión es solo el
personaje o también el director. Porque si es eso lo que nos ha querido mostrar
el director, entonces el escultor se comporta como un artista bisoño de 80
años, pierde en grandeza, que es lo único que nos puede emocionar. Eso o el
patetismo. Y la línea de separación es bastante fina. Uno de los mejores
momentos de la película llega cuando el escultor está explicando a la modelo este
dibujo de Rembrandt.
El
artista, con pedagogía mayéutica, va sacando de la inculta modelo el chorro de
vida que hay en esos cuatro trazos pintados a caña y “en cuatro o cinco minutos”,
como dice el propio escultor Cros en la película. Y la explicación está muy
bien. En esas cuatro rayas está todo el miedo y el entusiasmo de la criatura,
toda su fragilidad y su emoción y su alegría por llegar al padre acuclillado.
En esa mujer de espaldas está toda la delicadeza y la seguridad que necesita el
niño, y en esa mujer que pasa, en ese brazo levantado, está toda la fuerza de
la vida. Y está el cubo, la parte real, la que pesa, la que justifica el brazo
levantado.
El
problema, en la película, es que el escultor sabe ver eso pero no sabe ponerle
a su modelo un cubo cuando levanta el brazo, no sé si me explico. Lo que no
dice Cros es que hay muchas variantes de ese mismo tema entre los dibujos de
Rembrandt. Rembrandt no esperó a la casualidad de una postura. Rembrandt
contempló mucho tiempo la escena, un tiempo inversamente proporcional al que
luego le costaría plasmarla en esas cuatro rayas, justo lo que el escultor de
la película no hace. Se tiene que dar cuenta por casualidad, y eso, insisto, no
cuadra. Es como si el propio escultor, que se enfada porque la modelo
analfabeta no entiende la verdad y la vida del dibujo de Rembrandt, tampoco fuera
capaz de entenderlo hasta que la inocencia de la modelo se lo mostrase de
buenas a primeras. Si es eso lo que quiso decirnos Trueba, creo que recurrir al
tópico le ha traicionado. ¿Cuántas películas hemos visto de pintores que rompen
los pinceles hasta que de pronto, sin comerlo ni beberlo, ven lo que iban buscando y empiezan a pintar a toda leche porque ya lo han encontrado? Será muy
cinematográfico, pero las cosas no son así.
Y además
perdemos tiempo. ¿No habría sido mucho más interesante enseñarnos cómo el
escultor busca en la modelo fuera de la tarima donde ejecuta las posturas? ¿No
habría resultado más intenso que Cros hiciera lo mismo que dice que hizo
Rembrandt? Pero esa labor la hace el director de la película, no el personaje,
y eso empequeñece al héroe y nos obliga a una distancia gobernada por el
director. Es una opción estética, claro, pero no es lo más recomendable si lo
que se persigue es llegar al encuentro milagroso de la naturalidad y la
belleza. Si uno quiere emocionar, deben ser, para empezar, los propios
personajes los que lo emocionen. Y el
problema, esta vez narrativo, es que no están todo lo vivos que tendrían que
estar. Los encuentro demasiado sometidos a las autoexigencias estéticas de
Trueba. Los ha podado de banalidades, de frases sin mensaje, que es donde respira
la verdadera vida. Podía haber podado las otras, aunque desnudez y poda no son
la misma cosa. Bien es verdad que se trata de un agón, de una historia de dos
personajes, pero aun ellos viven apresados por la necesidad de decir siempre
cosas narrativamente significativas, cuando lo que queremos es verlos hablar,
no que digan cosas importantes. En la escena del lago deberían haber seguido,
para mi gusto, charlando un rato de madrillas, el viejo debería recordar cuando
él pescaba madrillas desnudo, por ejemplo.
Creo que, al desnudar la
película, al hacerla más esencial, más pura, se ha llevado por delante buena
parte de la mímesis, y eso, que afecta a los personajes principales, machaca a
los secundarios, con el paradójico agravante de que son, todos los secundarios,
personajes interesantísimos. Claudia Cardinale (¡oh aquellos anuncios de jabón
Lux!) es la antigua modelo que se encarga de suministrar carne fresca a su
marido, el viejo escultor, y que, cuando consigue darle el cuerpo definitivo,
la pieza que el marido necesita para perfeccionarse
como escultor, para crear su obra definitiva, lo abandona. Esto del
abandono solo se sugiere, parece momentáneo, pero en el arquetipo, en el mito,
debe ser definitivo. Es decir, Claudia Cardinale tiene un pedazo de personaje
que se queda reducido a cuatro frases que no son, desgraciadamente, las cuatro
rayas de Rembrandt. Da la sensación no de hablar en mitad de una escena sino de
estar repitiendo tomas. Sus gestos vienen de la nada, y eso, aunque no se vea
la nada, se nota, ya lo creo que se nota. ¡Ni siquiera, habiendo sido tantos
años modelo profesional, da un solo consejo técnico a la neófita! Ni se lo da
ni se explica por qué no se lo da.
En el caso de Chus Lampreave, esta poda es tan notoria que desactiva la gracia que puedan tener sus frases, que tampoco es mucha. Pero
su personaje daba para más: es la vieja criada española de un artista francés
que acoge a una joven guerrillera nada más acabar la Guerra Civil. Casi nada. Y
Chus Lampreave se queda en Chus Lampreave vestida como la vistió Almodóvar en Volver, y eso es todo.
Y algo parecido cabría decir del resto de secundarios. El oficial nazi experto en la
obra de Cros no sabe si terminará su estudio sobre el escultor antes de morir
en el frente ruso, del mismo modo que Cros no sabe si terminará su escultura
antes de dejar el mundo. Ambos hablan por encima de la guerra, el escultor en
el tono clásico de Joyce en Trieste: “sí, dicen que hay una guerra por ahí”; y
el erudito nazi envuelto en la tragedia de tener que decidir entre las leyes de
la patria y las necesidades del corazón. Otro pedazo de personaje, otra
película distinta que se disuelve en unos abrazos demasiado largos, demasiado
poco preparados. Incluso el marmolista, el ayudante, el cómplice, el que entra
como Pedro por su casa mientras la modelo está desnuda, tiene su punto, pero es
un punto que se queda en nada. Trueba no lo deja ni mirarle el culo de reojo.
Ni eso ni lo contrario, mostrar admiración por la escultura, no por el cuerpo.
Incluso les pasa a los niños fisgones, zagales de pueblo en los años cuarenta que ven por
una ventana a una tía en pelotas, una convulsión narrativa que aquí se queda en
breve cita de La guerra de los botones
y por ahí, sin más.
Es decir, los personajes
secundarios (salvo quizás el mozo de serie de televisión que le pone Trueba a
la modelo para que se lo tire) son muy buenos, sus papeles están llenos de
sustancia, pero Trueba no los ha contemplado desenvolverse a su aire, los ha
puesto a todos en una postura, ha hecho con los secundarios lo mismo que Cros
con los bocetos. Y así queda la sensación de que todos tienen menos papel que
se merecen, de que están un poco desperdiciados, por más que, como se dice en
la estética de la película, habría tenido que bastar con cuatro rayas, como a
Rembrandt.
Ese desaprovechamiento por
fidelidad al tópico, digámoslo así, afecta en distinta medida, claro, a los dos
protagonistas. En el caso de ella, sobra esa manera de comer com un animalillo
hambriento, como se come con hambre en los teatros escolares. Sobran esos
mordiscos a la manzana. La gente no come así. Nadie come así más que los niños
y los que quieren hacer como los que comen así en las películas. Eso y las
carcajadas extemporáneas, otro tópico cinematográfico que no es verdad (esas
carcajadas que parten de la nada, voluntarias, que se van abriendo y terminan
en una explosión de dientes), es quizá lo que más me cante del personaje. Es
una ninfa, de acuerdo, pero las ninfas tienen una gracia natural que les impide
comer o reírse así. Por lo demás, Aida Folch hace muy bien lo que le piden, la
inocencia sin depilar, ni siquiera maltratada por el hecho de venir de un campo
de concentración o estar pasando maquis por la frontera. A pesar de la que le
ha caído encima, se come las manzanas que da gusto.
Y el viejo escultor, Rochefort,
creo que está poco suelto. No es ninguna broma. Las transiciones de sus gestos
son bruscas por exigencias del montaje. A veces parece que está serio cuando
por él no lo estaría. Eso que los críticos llaman contenido. Pero esa contención le juega malas pasadas. Por ejemplo,
pudimos ver en San Sebastián cómo Rochefort exhibe una forma física
extraordinaria y no solo camina estupendamente sino que ensaya volatines y
posturas graciosas. En la película, en cambio, uno tiene la sensación de que el
que está bastante mal físicamente no es el personaje sino el actor. Más que
andar, desfila a paso provecto, cosa que a veces coincide con simples errores
de dirección. Hay una escena en la que, desde dentro de la casa, vemos entrar
al escultor, y hace entonces algo inverosímil: camina paralelo a la fachada de
la casa y, cuando está enfrente de la puerta, gira cuarenta y cinco grados y
entra. (Eso por no hablar de la despedida de las dos modelos, una escena de
carretera en la que uno termina desorientado por haber cambiado la cámara de
sitio y de sentido, algo que roza el fallo de script).
Yo prefiero pensar que con esa
mudez reconcentrada, innecesariamente ceñuda, con ese exceso de contención se
ha perjudicado al personaje. Creo que en San Sebastián daba esos volatines para
que la gente sepa que no está tan hecho polvo. No pasaba nada por hablar más,
de lo que fuera, no del sentido del arte ni del genio de Rembrandt, sino del
vino y las patatas, o del aceite de oliva, que es otro tema interesante que
aquí parece reducido a una cita de Manuel Vicent. Falta vida en una obra sobre
la vida, y eso no es cuestión de genio sino de guión.
Por lo demás, el blanco y negro
es muy bonito, con ese punto requemado que tenía La cinta blanca, cuya forma de filmar los dormitorios desde fuera,
por cierto, está muy bien reproducida aquí, así como la estética de Los comedores de patatas para ambientar
el estudio, que es la que quizás empleó también Haneke. Los grises claros de
los niños nos llevan a esas películas francesas de los años cincuenta y sesenta
y así. Es un blanco y negro enfriado, europeizado, sin asomo de sombra negra.
No sé si alemán o francés, pero no suena a blanco y negro español, lo cual es
un hallazgo que le da a la película toda la verosimilitud que por algún otro
concepto hubiera podido perder. Por ejemplo, por el concepto de las escenas con
gente. Qué malos los planos de lo que ve el escultor cuando está en el café.
Nadie camina, todo el mundo pasa por delante de la cámara, a una velocidad que
no es la del paseo ni la de la prisa. Es una escena en la que el decorado (un
triángulo de casas antiguas) suele ser de cartón y los personajes de carne y
hueso. Aquí sucede exactamente al revés.
No, no me he emocionado con esta
película, para usar la jerga de la crítica al uso. Y una de las causas es que
sé que la película quería emocionar. Pero con los abrazos y alguna caricia no
basta. Los abrazos no emocionan. Emocionan las cosas sin importancia. Y esta
película no emociona porque su autor ha hecho lo contrario de lo que predica
con ella, o ha caído en el mismo error que trata de combatir. No ha desnudado.
Ha podado. Le saldrán ricas manzanas, pero no la obra de arte que pretendía. “Yo
no me parezco a esa”, dice la joven modelo cuando ve el resultado final. Y lo
que es un buen resumen de la película (la naturalidad sometida a la estética de
los años 30, la idea suprema que naufraga en el mar de su tiempo concreto)
parece quedarse, otra vez, en la célebre cita de Picasso. “No se preocupe,
señora” –le respondió Picasso a la modelo que se quejaba de no parecerse-, “ya
se parecerá”. Es posible que algún día esta película se parezca a lo que intuyo
que quería conseguir. De momento, mira cuánto me ha dado de sí.