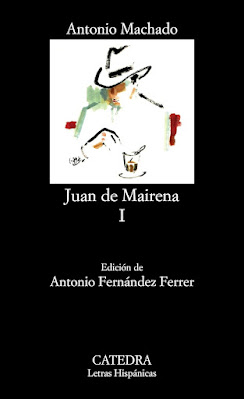Se cumple un cuarto de siglo del estruendoso éxito de El hereje, de Miguel Delibes, una buena excusa para leerlo en la edición crítica que hace cuatro años preparó Mario Crespo para la editorial Cátedra. En aquella primera de Destino tengo subrayada la única falta de ortografía de todo el libro, «deshollaban» (p. 426), que en esta otra edición crítica se repite con escrupulosa fidelidad (p. 492), así como la docena larga de vacilaciones en el uso de la coma explicativa. Tampoco tiene mayor importancia, salvo por el hecho de que ese tipo de errores ortográficos, según apunta ahora el editor, a Delibes lo ponían enfermo.
Pero ya hablaremos de la edición crítica. Lo importante, entonces y ahora, es la novela, cómo se ha mantenido su llama desde aquel torrente de ventas y de elogios, cómo se sigue leyendo una pieza que fue considerada un clásico de nuestra literatura desde que aún estaba en galeradas. Y el caso es que se lee con idéntico placer, si bien, pasado el tiempo, cabría matizar de dónde viene ese placer y a pesar de qué leves discordancias se sigue sosteniendo. A mí no me cabe duda: la fuerza de El hereje es su prosa, esa lengua precisa y aromática, de ritmo vivo pero no desenfrenado, de cadencia sosegada pero no premiosa. Delibes, a punto de cumplir los ochenta años, dio una lección de botánica literaria con su hermoso huerto de palabras, jamás traídas por los pelos, siempre parte de un mismo flujo, términos de realia de distintas clases, marinería, comercio, agricultura, caza y pesca —cómo no—, amén de sus insuperables descripciones, marca de la casa. Delibes minia el texto con los atardeceres de Castilla la Vieja, en los que uno siente que respira nada más abrir el libro, o, por mejor decir, nada más terminar el preámbulo marinero, también muy lexicográfico y con un vaivén igual de relajante. Es esta la gran baza de la novela, la portentosa capacidad que tenía Delibes de escuchar lo que escribía, de no pasarse nunca pero encontrar un sitio siempre para el verso que termina una frase, para la frase que enciende una imagen. Por lo menos hasta que encara su parte final (yo creo que la jornada de caza con Cazalla, tan Santos inocentes, es el punto de inflexión), cualquier objeción queda desautorizada en virtud de la hermosura de su lenguaje, que, como le dijo entonces García de la Concha, «sabe a hogaza de pan», certero piropo que tomó prestado del que le dirigiera Cunqueiro a fray Antonio de Guevara. Sí, sabe a campo de trigo, a rebaño de ovejas polvorientas y a campesino prudente y ahorrativo. Sabe al amarillo que pintó Sorolla en la serie de la Hispanic Society que dedicó a Castilla, a un afecto nunca desmadrado, a una luz nunca excesiva, por muy asfixiante que resulte a veces.
Cuando se publicó, sin embargo, el deslumbramiento lo produjeron, sobre todo, las hogueras del auto de fe con que concluye el relato, flamígero remate de la historia de Cipriano Salcedo, su nacimiento, su primero feliz y luego tormentosa infancia, su aplicación y perspicacia en los negocios, su matrimonio frustrado, su conocimiento de las novedades luteranas y, en fin, su destino trágico a manos de la sádica Inquisición. Salcedo nació en 1517, el mismo año que se inició la Reforma protestante, y acabó atado a la pira del gran auto de fe de Valladolid en 1559, socarrado entre la excitación y los insultos de la masa inmunda, extraordinariamente bien representada en su ciega bestialidad, en su grasiento salvajismo, que solo tolera el espectáculo del sufrimiento («por respeto a los espectadores había que evitar quemar a un muerto», p. 542), mientras, curiosamente, el autor endulza esos momentos finales con una de esas escenas de amor que al pueblo, a ese mismo pueblo bárbaro y despiadado, tanto le gusta imaginar. Desde que la novela se publicó, esas últimas cien páginas que narran el apresamiento, la prisión, el juicio y la ejecución de los encausados fueron las más elogiadas, tanto por su impresionante viveza como por su carácter cinematográfico, como escritas pensando en las llamas que iluminarían la pantalla, pero también como ejemplo de honestidad moral, de autenticidad religiosa y de alegato en favor de la libertad de conciencia. Desde el punto de vista narrativo, empero, es lo que determina la narración entera y tapa con sus macabros resplandores algunos inconvenientes que uno le pone a su lectura.
A poco de terminarla (pp. 519-20), el lector encuentra un conciso resumen de la trama:
Cipriano, tumbado en el camastro, acogió con afecto al confesor. Le agradeció su presencia y le dijo que en su vida había tres pecados de los que nunca se arrepentiría bastante, y, aunque ya los tenía confesados, se los confesaba al padre en prueba de humildad: el odio hacia su padre, la seducción de su nodriza aprovechándose de su cariño maternal y el desafecto hacia su esposa, su abandono, que la llevó a morir trastornada en un hospital.
Al margen de las persecuciones religiosas, esos son los tres hitos principales, ciertamente, y los que explican lo mejor y lo peor de la novela. El Preludio, en un barco en el que Cipriano ha acudido a entrevistarse con personalidades protestantes, anuncia la predestinación del relato y ha sido comparado con los diálogos renacentistas. Cipriano navega y charla con un marino luterano y un calvinista sevillano, en un tono serio, teológico, que a más de un lector ingenuo le echaría para atrás. El propio Delibes insistió en que quería que el lector se metiese en el meollo de la historia, con minúscula y con mayúscula, es decir, de lo que le esperaba y del ambiente en que transcurriría. Según dejó dicho el escritor, «esta complejidad [de la historia] no puede plantearse de golpe en las cuartillas. Precisa una reflexión histórica más o menos profunda, cara a los lectores, para que acepten todo lo que viene detrás» (Introducción, p. 38). Uno piensa que todo es siempre más sencillo. Los diálogos renacentistas no lo sé si le inspiraron, pero El nombre de la rosa seguramente sí. En las Apostillas, Eco viene a decir lo mismo de las eruditas cien primeras páginas de su novela, llenas todas de herejías, por cierto, como lejano preámbulo a un auto de fe que allí no tiene la relevancia de colofón que tiene en El hereje. Al lector hay que meterlo en materia. «Si pasa por esas páginas», vino a decir Eco, «lo demás es simple diversión». Y algo así sucede aquí, porque nada más pasar el diálogo naútico teológico empieza otra novela distinta, amena y con bastantes peripecias, más propia de la novela griega que tanto le gustaba a Cervantes (y a García Márquez, ojo) que de los circunspectos diálogos intelectuales. Después de muchos intentos profusamente documentados, Bernardo y su esposa, Catalina, tienen un hijo, Cipriano, que cae en manos de una nodriza que es como la Tisbe de El burlador, un ama de cría que sustituye a su madre, muerta poco después de parir, y lo protege del padre, un neurasténico que toma a la criaturica por parricida. Pero el padre, pasado de rosca, arranca al niño de los amorosos pechos de la nodriza Minervina para meterlo en un hospital de huérfanos. Que un caballero vallisoletano lleve a su hijo a enterrar mendigos por la voluntad del viandante no deja de ser llamativo, por no decir inverosímil. Que un mozo se reencuentre con su nodriza/madre y se enrolle con ella resulta más moderno y atractivo, y de paso enciende una mecha que el lector espera que se reanude casi toda la novela, y solo la ve alumbrar muy al final, cuando ya no hay nada que hacer. Por un momento pensé, entonces y ahora, que en ese mismo barco que lo traería de Alemania iban a fugarse Cipriano y Minervina igual que lo hicieran Florentino y Fermina.
Pero no. Esto es más grave. Vamos a un auto de fe, no a una historia de amores contrariados. A las manos de Delibes llegaron las fotocopias del formidable y espantoso relato que escribió Menéndez Pelayo del auto de fe de Valladolid (Historia de los heterodoxos expañoles, I, pp. 883-910, en la edición de Homo legens que yo manejo), y allí apuntaba el destino de Cipriano y de la novela, nada de regocijos amatorios. De hecho, después de holgar con la nodriza, quince años mayor que él, Cipriano no vuelve a tener suerte con las damas. Emprende un próspero negocio con los zamarros, los tabardos forrados de lana de oveja, que le lleva a conocer a su esposa, Teodomira, un personaje sin opciones de ninguna clase, una especie de giganta con rasgos de displasia ectodérmica, famosa en su pueblo por lo bien que esquila las ovejas, y con un padre tremendo cuyo cadáver, cuando van a enterrarla a ella, aparece incorrupto y empalmado. Teodomira es, quizá, el personaje al que peor le han sentado estos veinticinco años. Su aspecto un poco monstruoso, su desatada obsesión por la maternidad, su erotismo montaraz, como una serrana brutal, no cristaliza en una tragedia que ennoblezca al personaje sino que la emprende a tijeretazos con Cipriano, a ver si lo capa como a los mardanos de su padre. En realidad, no hay en la novela personajes femeninos que obren de antagonistas en pie de igualdad dramática. Minervina es una niña de quince años para un viejo como Bernardo, y una mom de treinta y pico para un adolescente como Cipriano, y ya hemos dicho que su desarrollo se desvanece hasta el final. Las dos mujeres reales, Leonor de Vivero y Ana Enríquez, son, respectivamente, otra madre y otra dama, protegidas por el cristal de la historia, alejadas en su condición de reales, entre platónicas por la época e inalcanzables por la posición. El lector de hoy, que sigue con entusiasmo la peripecia de Cipriano, no deja de ver en estas mujeres lo que, muy sutil y modosamente, el editor llama «ciertos estereotipos». Da un poco de reparo ser más crudo, pero lo cierto es que hoy parecen fantasías de viejo verde.
Todo lo cual, sin embargo, está muy bien narrado aunque, a mi juicio, y después de haberlo disfrutado, peca de lo que pudiéramos llamar una huida hacia adelante. El conflicto entre Cipriano y su padre no lleva a un agón entre ellos porque antes se encarga la peste de quitar al padre de en medio; los amores de Cipriano y Minervina se esfuman porque el padre mete al chico en el hospicio y luego se lo llevan sus tíos, y el matrimonio fallido con Teo se resuelve volviendo loca a la mujer porque no puede tener hijos y dejándola morir en el manicomio. Las tres son propuestas interesantísimas que quedan a un lado porque lo importante sigue siendo la hoguera. Las tres, para decirlo al modo cervantino, proponen pero no resuelven, son hitos de paso, que da la sensación de que no valen tanto por sí mismas como en su función ilustrativa de los diversos campos históricos que el autor quiere tratar: las circunstancias sociales (el hospicio, la barragana del padre), la industria y el comercio (los zamarros), la agricultura (los proveedores de la zamarrería), el urbanismo (de la taberna de Garabito a la Chancillería, un paseo que todavía es una rentable ruta turística), de manera que las historias son vehículos para la descripción histórica, y no al revés. En todo caso, hasta que aparecen los Cazalla y entra la peste luterana, lo que tenemos es historia, no Historia. A partir de entonces llega el imponente don Marcelino con su prosa musculosa (Ferlosio) y se acaba cualquier sombra de cervantinismo. La llama que nos guíe ya no será la del amor (a pesar de algún leve escarceo) ni la de la acción (a pesar de las huidas a caballo), sino la de la santa hoguera, los potros de tortura y la carne quemada.
Queda claro este deslumbramiento fogoso en la prolija introducción crítica de Mario Crespo, interesante en muchos aspectos, pero no en otros. De un tiempo a esta parte, las ediciones críticas han prescindido de la necesaria concisión, de orientar al lector para que luego él ahonde si quiere, a un desparrame de referencias y citas textuales. Los textos se acribillan de notas irrelevantes y las introducciones pecan muchas veces de ese vicio escolar de ir empalmando citas de estudiosos, con interpretaciones tan contundentes como gratuitas, como se componían antes los apuntes de las oposiciones. Pero una introducción consiste en un ejercicio de contextualización: en las circunstancias y en la obra de su autor y de su tiempo, en sus fuentes y en su género, así como en las claves que ayudan a entenderla. Estos días, leyendo el Persiles, vi que Avalle-Arce tuvo bastante con una treintena de páginas y unas pocas notas para editarla en Castalia. Esta edición de El hereje tiene una introducción de 144 páginas y 1582 notas, no todas necesarias.
Entre los aciertos de la Introducción, destaco el rastreo minucioso de las fuentes, del proceso de escritura y de los testimonios del autor, y no tanto el habitual resumen de la historia y el mencionado rimero de opiniones autorizadas e interpretaciones variopintas. Importa, por ejemplo, el que se plantee si El hereje es o no una novela de tesis, es decir, si todo apunta a ser un ejemplo de la necesaria libertad de conciencia, de los excesos de la Iglesia o de un cierto maniqueísmo anacrónico según el cual los comuneros y los luteranos serían el flanco adelantado de la historia y Carlos V y Felipe II la carcundia contrarreformista. O, dicho de otro modo, si la novela no se busca a sí misma sino que ya está sentenciada de antemano y se resuelve como una reflexión presente trasladada al siglo XVI. Yo creo que la novela es novela pura hasta que aparece la Inquisición, y novela de tesis hasta que la devoran las llamas. Pienso que en el relato previo hay preguntas, y en el último solo respuestas. Es novela mientras acompañas al personaje en sus vicisitudes, y tesis histórica cuando se le cierra cualquier salida.
Que sea o no una novela de tesis tiene que ver con que sea o no una novela histórica. Delibes lo negaba: «He procurado por todos los medios que la historia no devore a la fábula» (p. 75). Diríamos lo mismo de antes: es así mientras la narración sigue la lógica del personaje, por más que sus hechos estén muy mediatizados por los aspectos socioeconómicos de la época que quiere tratar, y no es así cuando Cipriano se convierte en un personaje testigo, en alguien que estuvo allí, asistiendo a un conventículo, dando la mano a personajes históricos, conversando con figuras de la época. Lo curioso es que Delibes negara, precisamente por eso, que El hereje fuera una novela histórica, cuando ciertamente —piensa uno— es al contrario: estamos hartos de historias noveladas, de enciclopedias dialogadas, de argumentos previos. Una buena novela histórica, y esta lo es, debe armar de verosimilitud la peripecia del héroe. Es histórica porque es creíble la época en la que sucede, pero es novela porque se debe a sí misma, no a los apuntes de Historia de España.
Y en cuanto a las 1582 notas, en fin, insistamos en que no todas son necesarias ni tampoco era imprescindible que fuesen tan prolijas. Las hay de varios tipos: son muy interesantes las que contextualizan los hechos históricos y rebuscan en la bibliografía que consultó Delibes, así como aquellas que advierten de anacronismos (que le fueron señalados al autor pero él dejó en su sitio) y las que indican las correcciones de Delibes en el manuscrito original. Estas dos últimas, no obstante, son un material copioso que podría haberse compendiado, organizado y resumido en un apartado de la introducción. Las que no son de recibo son, por un lado, esas interpretaciones de crítica pajarera, siempre a vueltas con el narrador diegético y recontradiegético, y casi siempre meras paráfrasis de lo que dice el texto, cuando no conjeturas simbólicas tan obvias como pomposas; y, por otro, las que se empeñan en servir de diccionario auxiliar, como si el lector no tuviera uno en su casa, o, peor, se le hubiera olvidado su idioma. Estas últimas son las que más me irritan, porque una nota al pie no deja de ser una interrupción en la lectura. No entiendo, por mucho que haya empeorado la enseñanza, que a estas alturas se advierta de que un refrán es un refrán, o se explique el significado de palabras como picón, ringlera, majuelo, cazoleta o varios cientos más, y sin embargo se deje sin explicar el sentido ambiguo y arcaizante del adjetivo sesgo. No entiendo que, entre tanta nota, aparezca un muchacho nuevo en el orfanato al que todos llaman Gallofa y el editor no explique por qué, no sea que a algún lector no le suene el célebre «tú bellaco y gallofero eres» al que hace clarísima referencia, o que nos explique palabras de uso común pero cuando sale algo en latín el editor pase de largo sin traducirlo, como si todo el mundo lo entendiese; algo que, por otra parte, no me extraña, porque el único latinajo que usa él, «in media res» (sic), está mal escrito.
Quizá no haya que hilar tan fino. Con diccionario o sin él, sabiendo latín o sin saberlo, los cientos de miles de lectores que se lanzaron a esta novela hace veinticinco años la disfrutaron (quizá no todos) como la hemos disfrutado ahora, y se asombraron de que a Delibes le quedaran fuerzas para semejante empeño, sobre todo cuando, nada más terminar el manuscrito, le detectaron un cáncer del que solo se recuperó físicamente, pero que le impidió volver a meterse en ningún empeño literario. «Me han quitado el mal pero me han convertido en un mero superviviente», dijo entonces, y recoge ahora el editor (p. 98). Celebremos que le diera tiempo a terminarla.
Miguel Delibes, El hereje, ed. Mario Crespo López, Cátedra (col. Letras Hispánicas), 2019 (=1998), 549 p.