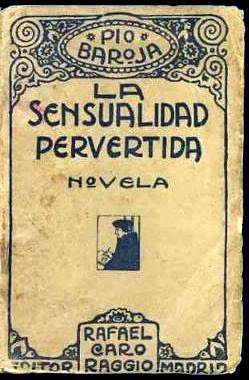De Los visionarios hemos retrocedido
treinta años, hasta La casa de Aizgorri,
una curiosa mezcla de drama ibseniano, modernismo de aldea y costumbrismo
vasco, aunque más curioso es todavía el hecho de que la La caída de la casa de Baena,
última historia de Los visionarios,
sea muy similar en su argumento y estructura a esta primera novela de Baroja.
En ambas, el rancio abolengo está amenazado por el capitalismo moderno (los
usureros) y por el movimiento obrero. En ambas muere el patriarca, que se había
entrampado, y provoca la ruina familiar. En las dos quedan solas las mujeres,
entre ellas la hija (Milagritos/Águeda), que finalmente debe huir. También aquí
hay criadas fieles, también dos pretendientes, aunque el final de esta novela
de juventud sea algo más esperanzador. Poco más, ciertamente.
Estas
coincidencias solo indican lo que ya sabemos: que un escritor tiene una
determinada historia en la cabeza de la que van surgiendo variaciones sin
demasiada conciencia de que esté insistiendo en los mismo. Las ideas que
plasmaba el Baroja desengañado de 1931 son las mismas que expresó el Baroja
escamado de 1901. El pesimismo republicano del escritor independiente es
parecido al pesimismo de entre siglos del pequeño industrial. Eso sí: el joven
Baroja está muy preocupado por la construcción dramática del conjunto, algo que
al Baroja sesentón le trae más bien al fresco.
Esa
construcción dramática de La casa de
Aizgorri es lo primero que al lector moderno llama la atención. La
narración dialogada, con largas acotaciones descriptivas, es frecuente en las
últimas novelas de Galdós. Solo un año después de publicar Baroja esta novela,
Galdós llevó al teatro Electra, con
un personaje femenino muy ibseniano, muy Nora, que a estos jóvenes del 98 tuvo
que entusiasmar, y particularmente a Baroja, cuya heroína, Águeda, de
valleinclanesco nombre, tiene demasiada palidez decadentista como para coger
ningún toro por los cuernos ni dar ningún portazo. Águeda es una Nora frágil
que se queda en el castillo hasta que la rescatan, pero se comporta como una
hija de verdad.
Pero lo
primero es este lado Ibsen, el dramón de aldea. Hay ecos claros en La casa de Aizgorri de Un enemigo del pueblo, más evidentes en
el caso del doctor, don Julio, convencido de que la destilaría de aguardiente
que ha hecho rico al pueblo también lo está matando, y dispuesto, con la ayuda
de Mariano, el buen vasco industrial, y de la lánguida Águeda, a desterrar ese
veneno de la sacrosanta tierra vasca y sustituirlo por un asilo para obreros.
Ellos crearán en la aldea de al lado una gran fábrica de metalurgia, con
herreros lúcidos y arremangados, no con la panda de borrachos en que se ha
convertido su pueblo.
Todo
esto está contado con lo que hoy llamaríamos un determinismo xenófobo. La
destilería atrajo demasiados castellanos, entre ellos un peligroso líder
obrero, Díaz. Hasta la Melchora, criada supersticiosa de cuento galaico, mira
mal a los mendigos castellanos y acoge bien a los paisanos. El problema, la
destilería, como siempre, viene de fuera, pero crea el determinismo destructor
de un darwinismo de andar por casa. Así, el patriarca de los Aizgorri, don
Lucio, todavía cincuentón, es un don Juan Manuel de Montenegro que no hace más
que darle al alpiste, sin verdadera grandeza, igual de renegado para con sus
hijos pero absolutamente incapaz para la acción. El hijo, Luis, ya lleva los
genes del orujo de hierbas, y por eso ha salido descastado y cobarde, tan
cobarde que, cuando le tocaba su papel trágico, se asusta y se va.
Lo más
interesante de la construcción dramática viene con un detalle clásico. El viejo
don Lucio, borracho, quiere llevarse por delante la fábrica de aguardiente
antes de que se la coman los acreedores o la hereden sus hijos. Por eso
concierta con otro borrachuzo del pueblo, Pachi, que a una señal determinada
(agitará un pañuelo blanco a las nueve en punto de la noche tras la ventana de
su cuarto iluminada, muy Tristán) rompa los diques del canal que abastece la
destilería para que las aguas arramblen con ella. A don Lucio le da un patatús
antes de la hora convenida, y la escena en la que Águeda, involuntariamente,
agita el pañuelo cuando suena el reloj de cuco, es buena de verdad. Águeda ve
huir a su hermano y se hace la ilusión de que el pobre cobarde se despide de
ella, y quiere corresponder.
Es el
clímax de la narración. Toda la escena de Águeda y la criada Melchora presintiendo
la catástrofe es magnífica. Pero luego viene un giro narrativo un tanto
forzado. El viejo se muere, el dique se supone que se rompe, pero la fábrica no
desaparece, tan solo sufre desperfectos, porque Baroja nos quiere contar otra
historia, otro tema, el de los obreros que quieren quemar la fábrica, con el
castellano Díaz a la cabeza, y el buen vasco Mariano que quiere reflotar al
pueblo de los vapores amuermantes. Las dos partes se separan por una escena de
taberna demasiado larga y sin la tensión que habían alcanzado los
acontecimientos. Es un breve vuelta a empezar que tendrá que resolverse
precipitadamente. El estupendo broche del cuco, para que todo estuviera más
fraguado, debería haber ido más adelante, y la reunión de la taberna más atrás.
Ambos hilos dramáticos debieran haberse construido en paralelo, y desde luego
haber dado prioridad absoluta a la espléndida escena de las dos mujeres
situándola justo antes del epílogo.
Y
sin embargo esa forma, digamos, asimétrica de resolver la trama tiene el
encanto de los errores constructivos juveniles, el mismo encanto folletinesco
que el del uso en serio de tópicos de
atrezzo y coincidencias del reloj. Pero también es algo barojiano eso de salir
por otra parte, de yuxtaponer más que mezclar, de dejar su sitio a los temas y
no mezclarlo todo, con abundantes y gloriosas excepciones, claro, como son
siempre las excepciones en Baroja. Esa estética de la yuxtaposición llegaría al
extremo en Los visionarios, treinta
años después.
Desde
luego que este tipo de construcción acumulativa estaba, en la época del
incipiente impresionismo narrativo, más que justificada, y ese, el de los titubeos
modernistas, es otro de los encantos de esta novela. El tono general, de aldea
escondida en un valle, es, desde luego, sobre todo en algunas acotaciones y en
las escenas de borrachos, de mendigos y de medio brujas, del todo
valleinclanesco, pero también se puede detectar una burla a cierta clase de excesos
y una apuesta por el tipo de modernismo que a Baroja ya siempre le gustaría.
Hay
dos acotaciones muy sintomáticas a este respecto. La primera es la que abre el
libro. En la escena están Águeda y la criada Melchora. A Águeda la describe en
dialecto decadente con incrustaciones de sorna.
Águeda está sentada cerca de la
ventana, se inclina hacia la costura y apoya los pies en un taburete pequeño.
Esbelta, delgada, algo rígida en sus ademanes, como es, parece evocación de las
imágenes religiosas de la antigua Bizancio. Su tez pálida, sus párpados caídos,
su sonrisa de ensimismamiento, fuerzan a la imaginación a suponer alrededor de
su figura una flordelisada aureola, como la de las vírgenes de los medievales
retablos.
Eso de los medievales retablos ya no lo
escribiría Baroja en la vida, ni en broma. Porque solo puede estar escrito en broma.
O bien, más abajo, después del espanto de la flordelisada aureola, que
“sus dedos largos se apelotonan a clavar la aguja”. Valle-Inclán tampoco
escribiría eso de se apelotonan en la
vida. A Baroja, en todo caso, le dura poco, porque al lánguido retrato de
Águeda le sigue el de la criada, una parca donostiarra, con dedos “arrugados y
secos”, de “nariz puntiaguda y barba prominente”, un “tipo vulgar” de vieja
vascongada. Hay un modenismo de Águedas y otro de Melchoras, del mismo modo que
hay un modernismo de Conchas y otro de Sabelitas. Al primero lo llaman
decadentismo y al segundo expresionismo esperpéntico, cuando se trata, en ambos
casos, de que sea el sonido del lenguaje el que retrate al personaje.
Tiene
que ser en broma eso del medieval retablo y de los dedos que se apelotonan
porque más adelante, en el capítulo IV, la descripción de la sala de respeto de
la casa no solo es barojianamente detallista, con esa frialdad enumerativa
traspasada de ternura ropavejera que no abandonaría nunca (incluidas las
descripciones de los blasones, tema barojiano donde los haya), sino de una
perfección estilística sin un gramo de grasa. Y aún más adelante, en el V,
Baroja deja estos dos párrafos que habría firmado cualquier modernista serio:
Pocas horas después; en el cuarto de don Lucio. El fuego se
va consumiendo en el brasero; una chispa brilla en la oscuridad, sobre la
ceniza, como el ojo inyectado de una fiera. Está anocheciendo, y las sombras se
han apoderado de los rincones del cuarto. Una candileja, colocada sobre la
cómoda, alumbra, de un modo mortecino, la estancia. Se oye cómo caen y se
hunden en el silencio del crepúsculo las campanadas del Ángelus.
Desde
la ventana se perciben a lo lejos rumores confusos de dulce y campesina
sinfonía, el tañido de las esquilas de los rebaños que vuelven al pueblo, el
murmullo del río, que cuanta a la noche su eterna y monótona queja, y la nota
melancólica que modula un sapo en su flauta, nota cristalina que cruza el aire
silencioso y desaparece como una estrella errante. En el cielo, de un azul
negro intenso, brilla Júpiter con su luz blanca.
Pero
hay algo, aun en este Baroja estetizante, que no tuvieron los otros modernistas
y que en esta novela sí que asoma. Es un punto de emoción honda, más allá de la
floresta verbal, nacido también de la poesía, pero de otro tipo de poesía. La
de Baroja está en esa chispa que “brilla en la oscuridad, sobre la ceniza, como
el ojo inyectado de una fiera”, el murmullo del río, la estrella errante, el
cielo azul negro intenso, pero no la flauta del sapo ni la campesina sinfonía.
Por
lo demás, cada personaje, como mandan los cánones, y siguen mandando, tiene su
propia voz. La voz ginebruda de don Lucio, la dulzura de Águeda, la voz de
vieja de Melchora, el tono galante y pueblerino de Mariano, o incluso la voz de
Baroja, que hace un cameo como el doctor don Julio. Funcionaba como pieza
teatral, desde luego, antes de la innecesaria complicación de la taberna.
Funcionaba, en 1901, como funcionarían algunas piezas de Valle diez años
después. Pero Baroja pensaba más en el Galdós último que en sus compañeros de
café modernista, y más en las novelas de ideas y de sentimientos que en los
éxitos en las tablas. Baroja negó a esta novela su condición de representable
porque impuso su otra condición de narrador. Por el resultado, desde luego, no
nos podemos quejar.