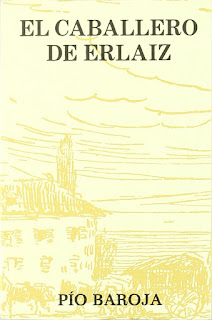Casi al
final de El caballero de Erlaiz,
cuando Baroja recoge ya los trastos y prepara la fuga final, Margarita Olano, una
de esas mujeres comprensivas que cotillean sin fastidiar, dice lo que
seguramente pensaba el autor a esas alturas: “Creo que todo esto va a acabar
como los cuentos azules de los niños: con bodas y felicitaciones”. A Baroja le
debió de hacer gracia que lo que había empezado como una novela iniciática, el
zagal salvaje con quien no puede el cura ilustrado, por mor de un lance de
comedia (uno de los amigos del mozo, años después, lo difama ante el padre de
su amada) se convierte en una clásica novela griega de galanes que marchan a la
guerra a hacer fortuna. Claro que lo mismo podríamos decir de Natacha y Andrei,
los de Guerra y paz, porque el género
no determina el grado de melosidad. En este caso Baroja corta por lo sano
cuando el viaje ya está cumplido, antes de los besos.
Todas
estas novelas de la última época se nos llenan de recuerdos, y en esta no es
difícil reconocer el ambiente de salón acristalado de La veleta de Gastizar y Loscaudillos de 1830, si bien los hechos suceden todavía en el XVIII, durante
la Guerra de la Convención, en una Ilustración de eruditos de aldea y abates
marchena, sin que la historia devore nunca la novela. Adrián, el niño
asalvajado (en un primer capítulo excelente, con el cura viudo volteriano), se
convierte en un joven vistoso que aún tiene que decidir si quiere ser un
currutaco pusilánime o un héroe arrojado, un Alvarito flojo como el de La nave de los locos o un Quintín
temerario como el de La feria de los discretos. Las muchachas sonrientes del saloncito de cristal, Margarita
Olano entre ellas, lo califican como “el tipo audaz, petulante, confiado en sí
mismo, un poco aventurero, con muchos proyectos”. Adrián ha decidido ir a la
guerra. Estamos más bien ante un Quintín de pecho descubierto:
Adrián no estaba asustado. Siempre había tenido una confianza
en sí mismo absurda e inmotivada. Siempre había supuesto que él resolvería las
dificultades por un impulso genial que no tenían las demás personas. Por el
momento, todo le salía bastante bien.
Y tiene suerte hasta que, ay,
sufre una herida en el muslo, como los héroes de verdad. “Vulnerant omnes,
ultima necat”, vuelve a citar Baroja, como no lo hacía, creo, desde que veinte
años atrás publicara Jaun de Alzate,
con la que tanto tiene que ver la última parte de esta novela. Esa herida
desengaña. La conversación con su madre cuando está convaleciente nos trae,
ahora en serio, al Andrei de Guerra y paz
y sobre todo al Fabrizio de La cartuja de
Parma:
Soy templado en unos momentos; pero luego me vienen
alternativas, hundimientos en la decisión y en el valor. A veces soy decidido y
resuelto; pero ante una dificultad grande o ante un dolor como este de la
herida, me amilano. Vuelvo a reaccionar y a tener energía, y en seguida caigo
de nuevo en el marasmo. Así he pasado todo este tiempo, entre unos momentos de
energía y otros de desanimación y de flojera.
El comentario del narrador a estas
palabras de Adrián ya no es del todo stendhaliano:
Evidentemente, Adrián no tenía el valor que admiraba Napoleón; el valor de las cuatro de la mañana, del hombre solo, valor sin
gritos, sin teatralidad, cuando no hay luz y hace frío. Para eso se necesita
tener los nervios muy fuertes y muy duros, y él no los tenía. Probablemente, el
mismo Napoleón tampoco tenía ese valor, y por eso lo admiraba tanto.
La herida cambia a Adrián y
cambia la novela, porque a partir de aquí el protagonista es un viajero por el
País Vasco más rural y supersticioso, la tierra de Jaun de Alzate, tan decididamente que Baroja lo celebra con un
poema en prosa, Epitalamio, sobre el
ayuntamiento de los ríos Adour y Nive, cerca de Ustaritz, en el lado francés. El
cantor, el abate Verneuil, ya es una criatura encantada, un habitante del país
de las lamias, lector de Nostradamus y en cierto modo padrino del viaje de
Adrián a la fantasía vasca de un Baroja nostálgico y resabiado.
Entre
las suculentas reflexiones que, sin apoderarse nunca de la narración, va
intercalando Baroja, y después de volver
a citar a Stendhal (esta vez, por cierto, las palabras aquellas de la
novela como espejo a lo largo del camino, que son de Saint-Real y que aparecen en
Rojo y negro, y que Cela repitió
cientos de veces, estoy por pensar que porque las leyó aquí), la que abre el
libro quinto, Camino a España, nos
devuelve al Baroja de siempre, pero esta vez con conocimiento de causa:
En algún sentido, la vida es como una enfermedad infecciosa:
mientras la alimentan los gérmenes, sigue; cuando ellos desaparecen, acaba.
Todo cambia, todo se agota, siempre hay una decadencia en el sentido de la
energía, y quizá lo más agotador es la inteligencia; por eso los pueblos más
estacionarios son los más fuertes y los más brutos, y los hombres menos
inteligentes son los que tienen más seguridad en sí mismos.
Las
referencias a La leyenda de Jaun de Alzate son constantes en esta parte. El abate marchenero
aparece con un libro titulado El conde
Gabalis (¿no será parónimo del Galavis de Azorín?) donde se proclama que “el Gran Pan ha muerto”, y Chuloca, la hija de
Zizari con quien Adrián pasa una casta noche en la cueva de Zugarramurdi, es
talmente la Pamposha de Jaun, acaso
un poco menos escandalosa. En estas páginas catárticas, de arkadia euskalduna,
Adrián se vuelve voluble como Zalacaín, hasta que se encuentra con el viejo
tomo de George Borrow en la estantería y Baroja nos escribe una tierna y
documentada historia de gitanos, con vocabulario y todo, como hizo su héroe en La Biblia en España, libro fundamental
de la literatura española, aunque se escribiera en inglés.
Escuchando a la ninfa Chuloca
piensa Adrián (y Baroja, y el lector) en el contraste que hay “entre la
tertulia de la casa de Emparán, de Azcoitia, y aquella vida tan oscura y tan
supersticiosa”, es decir, entre el saloncito de las sonrisas y el mundo mítico
en el que refugiarse de la guerra o de la estupidez, o de ambas cosas, y
curarse las heridas.
Es el
momento, además, de que Baroja desate los cartapacios de etnografía con temas
ya clásicos en él como el de los agotes, ese extraño fenómeno de creación de
una raza de humillados y ofendidos, de los que ya se había ocupado en Las horas solitarias. Adrián abandona el país de las maravillas
vascas escondido en un tonel, como en los tiempos de Chipiteguy, el de Las figuras de cera, para regresar a su
Azcoitia gentil, coger de la mano a su novia Dolores y volverse al Méjico
inolvidable, como decían las portadas de la colección Austal. En el Epílogo Baroja nos recuerda que de toda esa aventura solo queda un
“cuadro comprado por un trapero del Rastro de Madrid y que no lo quiere nadie”,
que es como empezó la narración, con un buscador de estampas antiguas, el tipo en el que había decidido Baroja convertirse desde hacía muchos años, desde
antes de la guerra.
La veleta de Gastizar y Jaun de Alzate, las dos novelas a las
que remite El caballero de Erlaiz,
son, respectivamente, de 1918 y de 1922, dos de las mejores novelas de Baroja
previas al giro que, a partir de El laberinto de las Sirenas, culminación de aquella etapa, experimentaría su
narrativa. Aquellas novelas encerraban la nostalgia de que quisiera haberlas
vivido, pero esta parece guardar la del hombre que las escribió.