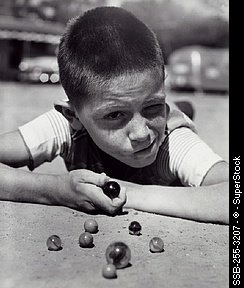Estas dos bernardinas fueron publicadas en el DDT los días 29 de diciembre y 5 de enero respectivamente. Son columnas arrancadas a los viajes; escritas, nunca mejor dicho, a vuela pluma.
TRÁPALA
“Si conociésemos el horror y el peso de la mentira”, advierte Montaigne, “la perseguiríamos hasta la hoguera con más justicia que a otros crímenes”. Esta parece haber sido la consigna de quienes han condenado al ostracismo perpetuo a Hwang Woo–suk, el científico surcoreano que se pasó de vueltas para estar a la altura de las expectativas generadas a raíz de sus trabajos. Llama la atención, sobre todo, que el objeto del escándalo haya sido el científico y no el comité de redacción de las prestigiosas revistas donde logró colar la bola, porque lo normal es que alguien se equivoque, o mienta, o se le vaya la olla, pero no tanto que lo consientan aquellos a quienes se les ha encomendado velar por la verdad. “Persigue el delito, compadece al delincuente”, creo que dice un tópico de la judicatura.
Pero aún son más llamativos los extremos de execración a que se ha llegado con el pobre Hwang Woo–suk. Es cierto: mintió en un asunto vital, la humanidad no puede permitirse que la ciencia mienta. El castigo debe ser ejemplar, y Hwang no volverá a publicar sus trabajos así clone al mismísimo Einstein. Comprendemos esta soberbia científica, aceptamos que en temas tan importantes la mentira debe ser un delito de lesa humanidad. Tiramos a Hwang por la ventana y ya nos creemos salvados, cuando Hwang es el último ejemplo, y no el más grave, de la inacabable lista de mentiras con que nos hemos alimentado este año que se acaba.
Nadie defenestró a Bush por descubrirse sus trápalas cruentas en Irak o el espionaje a que sometía a sus supuestos adversarios políticos. Hemos crecido con ese otro topicazo nacido del Watergate de que “el pueblo americano no perdona la mentira”. A los científicos surcoreanos no, desde luego. Pero a los políticos sí. Nixon se adelantó a su tiempo: faltaban décadas para que la mentira fuese una herramienta legal de actuación política y la verdad se circunscribiese sólo a temas relacionados con la ciencia. Acaso porque es lo único real y comprobable, y todo lo demás es falso sin remedio.

OLMO
En estos días de fuego bajo, repasando novedades, he leído la novela Los abuelos del olmo, de Cassandra del Mar, novelista argentina que reside “en un pueblo de tantos de esta olvidada geografía”, según reza la solapa. En la novela, una pareja de novios de Villa Nevada, lugar desde donde se ve la sierra Palomera y que está muy cercano a pueblos como Lidón, Camañas, Argente o Visiedo, se arroja por un abismo de tragedias amorosas cuando decide, después de casados, abandonar el pueblo e irse a vivir a Teruel. La novia dulce de la infancia rural se convierte en la nuera más mala del mundo, y el novio sensible que quería seguir pintando paisajes en su pueblo, desesperado por la crueldad de su mujer, se hace adicto a la prostitución.
A partir de aquí, y hasta un tremendo final caribeño que es el último y más curioso vástago de los Amantes de Teruel, la novela se abalanza en un relato romántico de crímenes y viajes, de desengaños y separaciones, como eran las novelas griegas de Heliodoro, esas que tanto gustaban a Cervantes. Sin embargo, con ser el ritmo siempre vivo y la trama tan voluptuosa, he disfrutado muy especialmente de toda la parte que sucede en el pueblo. Damián, el novio que deambula en un Teruel turbio y nocturno, es entonces todavía un ingenuo pintor de paisajes, y la mano de la autora retrata con una prosa magnífica unos cuadros del Campo de Visiedo que son tan reales como desapercibidos, como si una mirada lejana sirviese para delinear contornos que nos hubiesen pasado por alto. Yo el Campo de Visiedo siempre me lo imaginé como un territorio épico, los Snopes faulknerianos de Visiedo, poco menos, con ese crudo invierno geométrico y esos horizontes pedregosos y esa esencialidad un poco mística de los bancales. Pero aquí la prosa, llevada por la delicadeza, traza imágenes amables de un "paraíso privado" que transcurre, dice la autora, “en la época de la repoblación de Aragón”. Esta época tendrá su historia, y esta novela es un documento para esa historia, un curioso ejemplo de cómo se ve una misma tierra desde mundos tan lejanos.