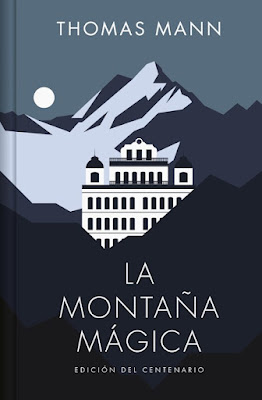Martinete del rey sombra es un libro de divulgación histórica escrito en lenguaje poético. En la senda del esperpento macabro, solanesco, rebosante de metáforas, atacado de versos, la prosa recuerda, a veces, al Umbral de Leyenda del César visionario, o más bien a un Umbral que se hubiera metido a contar las inmundicias borbónicas, y otras veces, más ajustado en la época, al lirismo barroco Saramago en el Memorial del convento, sin tanto ni tan deslumbrante vuelo, todo sea dicho. Es el principal valor del libro, lo muy escrito que está, para decirlo en términos que al propio Umbral le hacían gracia cuando se los dedicaban. Pero es cierto: la imagen negra y casual, hedionda y luminosa, se apodera de los mejores pasajes del libro, que coge altura y cobra peso merced a su poesía, no tanto a su historia.
Más de la mitad del libro se dedica a este sucio borbón (por más maquillaje que emplee, palabra que no se usaba en la época, por cierto, como tampoco kilómetro) y al sagaz, y afeitado, y seductor marqués de la Ensenada, a quien, hasta su destierro en Granada, parecen deberse todos los avances técnicos del reinado, incluida la fascinante —aquí remetida— empresa del espía Jorge Juan, pero también un acontecimiento que parece ser el centro de la obra pero no es más que contrapunto: la célebre redada con la que el marqués, con el beneplácito del rey, quiso borrar a los gitanos de la faz de la península, separarlos para que no criasen, y, al que tuviera un gramo de fuerza, emplearlo para rearmar la flota en astilleros escondidos.
Los palacios de relojes rococó se alternan con la tragedia de miles de gitanos que corrieron la misma suerte, una pestilente cuerda de presos, llevaran la vida que llevasen, con la anuencia de las autoridades eclesiásticas y de un Benedicto XIV que para más inri ha pasado a la historia como pontífice ilustrado. El libro pendulea como uno de esos relojes que obsesionaban al monarca, ahora el encuentro con Bárbara de Braganza, luego la fosa excrementicia donde amontonar a los gitanos; ahora los salones donde elige presa nocturna el marqués de la Ensenada, luego la cárcel donde las gitanas se tiran de los pelos tratando de escapar. Ni en la vida del rey ni en la del marqués debió de ocupar mucho tiempo, desde luego, una decisión tan monstruosa como poco práctica, porque pronto no supieron qué hacer con tanto gitano, dónde desterrarlo, por mucho que en alguno de los viajes el mar se los tragase y les aligerara la faena.
Los tiempos casan, los de los relojes de oro y las horas de la cárcel, por la vía de la enfermedad, del asco y de la muerte. La estética de imágenes negras se va entufando de escrófulas y orines, de bubas y pestes, tanto en las habitaciones de un monarca enloquecido como en las letrinas donde daban de comer a los gitanos. Es como si el reloj de unos y otros se detuviera en el justo punto medio de la más repugnante dejadez, la propia y la ajena, la del rey que no quiere ni verse a sí mismo y la de aquellos con los que nadie quiere cruzarse. Si el libro funciona es porque los dos extremos, el del poder y el de la miseria, se van acercando en una misma podredumbre. La enfermedad apesta a los gitanos pero también revienta a la reina, que estalla de tumores, y al propio rey, que acaba siendo el fantasma de un cólico miserere.
Funciona el lenguaje, insisto, la potencia de la imagen, en ocasiones algo repetitiva, y en otras demasiado entregada a todos los sinónimos del mal olor y de la mierda. Pero hay otros elementos que no funcionan igual de bien, por ejemplo el exceso de datos históricos, apretados, empalmados, que acaban mareando un poco, en detrimento de la recreación de las escenas (el mismo encuentro de los futuros reyes, los intentos de saltar los muros de la fortaleza), que son lo mejor del libro. Es decir, lo mejor es lo que habría acercado al libro a lo que orgullosamente llama novela la solapa, y así será, primero porque podemos llamar novela a lo que nos dé la gana y segundo porque la crítica ya lo ha bendecido. Ahora bien, cuando, por ejemplo, al final vuelve un gitano a su pueblo a por los dos burros que se quedó un vecino cuando lo apresaron, el autor, que tanto tiempo ha tenido para contarnos anécdotas malolientes, no cree necesario recrearse en el personaje, y nosotros nos quedamos con las ganas.
Porque pensamos, qué se le va a hacer, que la novela es siempre invención, y además recreación en el caso de que los personajes sean históricos. Desde las primeras páginas es evidente que el lenguaje de Raúl Quinto es contundente, y que por sí solo nos ha de llevar hasta el final, por encima incluso de aquellas otras páginas que no son más que datos, no poesía desgarrada ni farsa de marionetas. Pero eso no quita para que no echemos de menos un arte de narrar que lo unifique todo, y sí nos incomoden ciertas licencias anacrónicas («va a ser que no», etc.) y un asomo de implacable narrador contemporáneo que no deja margen a unos ni a otros para que sean algo distinto a lo que eran antes de empezar, tanto los borbones maquillados como los pobres gitanos. En vez de eso, el autor recurre a excursos enciclopédicos que si no empantanan el libro es porque se cuida de que la intensidad al escribirlos no decaiga, pero que tampoco dejan de ser una concesión al recurso fácil, sobre todo cuando no se integran en un ámbito de drama, de personajes, de escenas. De novela.
Raúl Quinto, Martinete del rey sombra, Jekyll & Jill, 2023, 170 p.